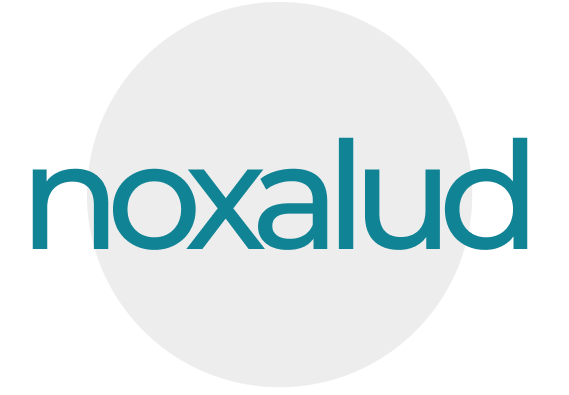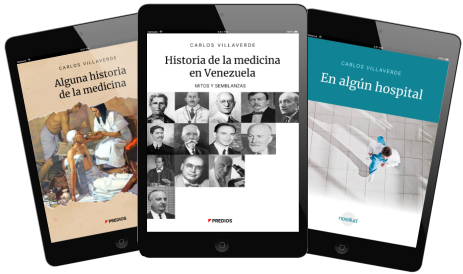Fiebre Amarilla
La fiebre amarilla ha sido fuente de epidemias devastadoras en el pasado. Es endémica en África y el Centro y Sur de América. La mayoría de los brotes ocurren entre personas que trabajan en selvas lluviosas del trópico, convirtiéndose en estas zonas en una enfermedad ocupacional. Es transmitida por la picadura del mosquito Aedes Aegypti y otros mosquitos de los géneros Aedes, Haemagogus y Sabethes. El médico e investigador venezolano Luis Augusto Beaperthuy, en 1854, describió por primera vez el mecanismo de transmisión insectil de la enfermedad en su comprobada hipótesis: “no hay fiebre amarilla sin mosquito”.
Boyce, en 1908, testimoniaba en su libro Mosquitoman el aporte del médico venezolano: “Es a Beaperthuy a quien debemos la doctrina de la transmisión de enfermedades por insectos”. La fiebre amarilla puede permanecer localmente desconocida en humanos por extensos períodos y súbitamente brotar en un modo epidémico.
En zonas del centro de América y particularmente en el Caribe (en un pequeño país llamado Trinidad), por ejemplo, tales epidemias se han debido a la forma de la enfermedad (fiebre amarilla selvática), que permanece viva en la población de monos aulladores y transmitido por el mosquito Haemagogus, el cual vive precisamente en la canopea de las selvas de extensas temporadas de lluvias. No existe tratamiento eficaz para la fiebre amarilla, justificándose la importancia de la vacunación.
En los casos graves está indicado el tratamiento sintomático y de soporte, particularmente la rehidratación y el control posible de la hipotensión. La mortalidad global es del 5% en poblaciones indígenas de regiones endémicas, aunque en los casos graves, en epidemias o entre poblaciones no indígenas, hasta el 50% de los pacientes pueden fallecer. Es elevado el porcentaje de casos que derivan en insuficiencia renal aguda, por lo que la diálisis es muy importante en el tratamiento médico.
En 1937, Max Theiler, trabajando para la Fundación Rockefeller (USA), desarrolló una vacuna para la fiebre amarilla, la cual efectivamente protege a aquellas personas que viajan a áreas afectadas, manteniendo a su vez un medio de control de la enfermedad. La profilaxis se realiza mediante el uso de una vacuna que es eficaz desde los 10 días hasta diez años después de colocada y por medio de medidas de control que se basan en el aislamiento de los enfermos para evitar en lo posible que sean picados de nuevo por los mosquitos vectores, así como en la desinsectación, el control de mosquitos y el empleo de medios que eviten las picaduras (ropa protectora, repelentes, redes), aunque estas últimas no siempre son eficientes en el control del mosquito. El mejor método de control es la vacunación de la población receptiva (habitantes de zonas endémicas y viajeros a éstas).