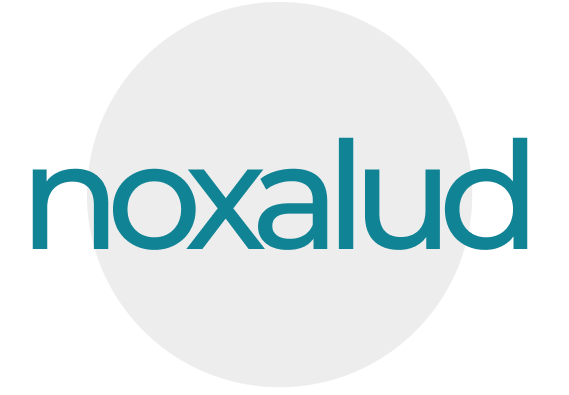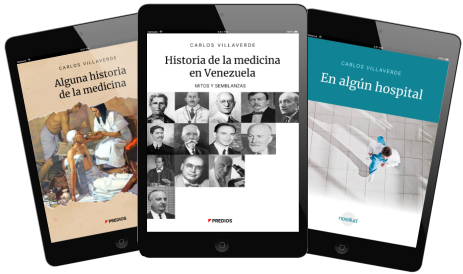Noxa microbia

Cuando la enfermedad es infecto-contagiosa
Mientras los humanos colonizaban la tierra, eran a su vez invadidos por patógenos como gusanos, lombrices, pulgas, garrapatas y otros artrópodos, además de microorganismos como bacterias, virus y protozoos, cuya rápida reproducción provocaron grandes enfermedades en el huésped. A medida que se multiplicaba la especie humana se trasladó fuera de África a las regiones cálidas y templadas de Asia y Europa meridional, y después más hacia el norte. El humano de entonces era errante, cazador de otros animales (por tanto, carnívoro) y recolector de frutos y hierbas silvestres (herbívoro). Por lo menos fue así hasta el período pleistoceno hace unos 10.000 años, cuando ante la falta de caza y provisiones de tierras vírgenes, estuvo obligado a cultivar el suelo.
La agricultura sistemática y el control de los animales permitieron la expansión en espiral de la población. Se afrontaban los peligros del hambre, y también era cierto que desataba un nuevo peligro, como lo eran las infecciones. Se fueron constituyendo aldeas, pueblos y ciudades. Sembrar, cosechar, preparar la comida, asegurar la crianza de los animales, eran actividades que requerían de tiempo y de personas que las realizaran. Surgieron tareas, normas y jerarquías sociales. Era preciso ordenar la sociedad y se constituyeron juzgados y representantes de los habitantes. Se determinaron los oficios, entre ellos aparecieron los sanadores, embrión del médico que conocemos hoy.
Con la práctica de la agricultura. Los agentes patógenos, que antes se ensañaban solamente contra otros animales, se trasladaron al humano al estar en cercano contacto con los animales que criaba y de los cuales se alimentaba. El homo sapiens pasaba a compartir más de medio centenar de enfermedades microbianas con, dizque, su mejor amigo, el perro, así como muchas otras infecciones con el ganado vacuno, las ovejas, los caballos, los cerdos y las aves de corral.
En el período neolítico, el ganado vacuno aportó la tuberculosis y la viruela; los caballos trajeron los rinovirus, especialmente el resfriado común; los perros y las vacas trajeron la peste bovina y el moquillo canino, que resultaron en el salto a la especie humana del sarampión. Otros animales, considerados exóticos en algunas partes del mundo, son señalados de transmitir al ser humano virus como el del ébola (transmisión zoonótica del mono al hombre).
Pero no sólo en el neolítico o en el tiempo que transcurre observamos estas transferencias de enfermedades infecciosas al hombre; ahora, en la actualidad, hasta las vacas (otrora fuente de inmunización para la viruela, a través de material de su ubre, raíz etimológica de la misma palabra vacuna) pueden contagiar al humano y generar enfermedades como la encefalopatía espongiforme bovina (conocida como la enfermedad de las vacas locas o enfermedad de Creutzfeldt-Jakob humana).
Otras muestras de transferencia infecciosa la podemos observar en la gripe, como la aviar, de origen en las aves de corral alimentadas con nutrimentos químicos, o el llamado virus de la gripe porcina, o los nuevos virus zoonóticos que cada cierto tiempo aparecen para neurotizar al mundo. El humano, no obstante proveerse de su alimento y guarecerse de la intemperie, se hacía vulnerable de muchas maneras. Las sabandijas portaban la salmonella; las aguas fecales extendían la poliomielitis, el cólera, el tifus, la tos ferina, la difteria, y una muy actual, como la hepatitis.
En los graneros, donde se guardaban las producciones de cereales, la proliferación de las ratas y sus excrementos portaban enfermedades como la peste bubónica, e insectos de todo tipo. Los gusanos se instalaban de forma permanente en el cuerpo humano, especialmente en los intestinos y en la piel. A pesar de todas esas convivencias el humano ha sobrevivido a cuanta peste ha aparecido, en lo que viene a ratificar, más allá de fármacos y vacunas, que la defensa inmunológica humana es notoriamente resistente.
El áscari lumbricoides, por ejemplo, lo refieren algunos autores como una lombriz formada a partir de las ascárides porcinas presentes en los cerdos, y que en el hombre provocaba diarrea intestinal y desnutrición. El anquilostoma colonizó los intestinos del hombre y las filarias se hicieron responsables de la elefantiasis y la oncocercosis. El shistosoma, un gusano trematodo de la sangre, se introducía en el hombre por los pies, particularmente en los trabajadores descalzos de los arrozales, produciendo la esquistosomiasis.
A pesar del cultivo y consumo de cereales, se dependía en exceso de los monocultivos ricos en almidón, como el maíz, pero bajos en proteínas, vitaminas y minerales. Al estar mal alimentados se estaba más propenso a la enfermedad. Surgían trastornos como la pelagra, el marasmo, el escorbuto y el kwashiorkor, que es un déficit proteínico, aún observable en la clínica médica actual. Igualmente, al ganarle tierra a los bosques y generar espacios para cultivos, que contenían reservorios de agua cálida, apareció el paludismo, al crearse las condiciones ideales para la reproducción de los mosquitos.
Los síntomas de la fiebre palúdica ya los registran los griegos, pero la explicación científica data del año 1900 cuando la medicina tropical reveló que la enfermedad era causada por un parásito denominado Plasmodium, que es un protozoario que habita en la sangre del mosquito Anófeles, y que éstos al picar lo trasmiten al humano. Los parásitos circulan por la sangre hasta ubicarse en el hígado, donde se reproducen en unas dos semanas y regresan a la sangre donde atacan a los glóbulos rojos que, ante la agresión tienden a romperse, causando violentos escalofríos y fiebre de temperaturas elevadas de carácter recurrente. El paludismo nació en África (continente aún bastante palúdico) y se trasmitió posteriormente a Asia, el Medio Oriente y el Mediterráneo.
Pese a las carencias de alimentos y las secuelas de desnutrición que ya se evidenciaban en el período de transición entre las sociedades nómadas y las gregarias que vivieron en el período neolítico; no obstante el hostigamiento de los parásitos, gusanos, insectos y cuanta plaga apareciera; a pesar de las embestidas de las enfermedades que aparecían por doquier, transformándose en epidemias, la especie humana fue adquiriendo protección mediante el maravilloso funcionamiento de un sistema como el inmunológico que, sin saberlo entonces, permitía al hombre coexistir con sus adversarios microscópicos y contra las pestes (el hombre aún no podía explicar las grandes epidemias que azotaban a la humanidad) que desde el año 3000 aC. azotaban ciudades-imperios como Mesopotamia, Egipto, Grecia y hasta Roma.
Frente al enigma o controversia de difícil consenso de cómo el humano de la prehistoria (la horda) o el hombre del neolítico (la tribu) se enfrentó a las enfermedades; o evidenciada la falta de organización social del hombre del paleolítico o neolítico para desarrollar actividades como la medicina, quizá quedaría afirmar como elemento a considerar como válido el inexorable transcurrir de las adaptaciones darwinianas (sobre todo en al ámbito inmunológico) que permitieron a la especie humana mitigar enfermedades en medio de difíciles circunstancias de vulnerabilidad ante la naturaleza y sobrevivir conjugando la aptitud de los más resistentes.