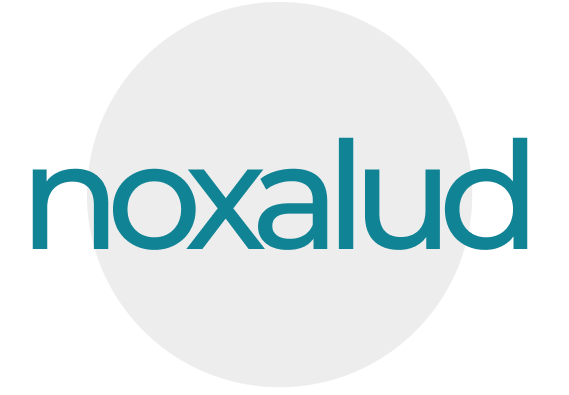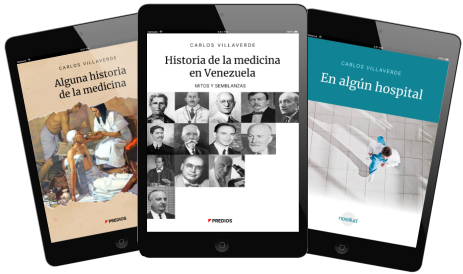Malaria
Como es sabido, tan sólo las hembras de mosquitos son las que se alimentan de sangre para poder madurar los huevos y por tanto los machos no muerden y no pueden transmitir enfermedades ya que únicamente se alimentan de néctares y jugos vegetales. En regiones donde la malaria es altamente endémica, las personas son tan a menudo infectadas que desarrollan la inmunidad adquirida, es decir que son portadores más o menos asintomáticos del parásito. El parasito de la malaria, un protozoario descubierto por Charles Laveran en 1880, ha evolucionado para evadir nuestro sistema inmunológico, y por ello se ha hecho difícil encontrar una vacuna.
Contra la malaria se han utilizado cientos de apuestas por erradicarla. Desde el alcaloide Quinina hasta vacunas pioneras contra el paludismo, como la desarrollada por Manuel Elkin Patarroyo, médico investigador colombiano, que presentó al mundo una vacuna de efectividad entre un 40% y un 60% en adultos, y en niños un 77%. Este esfuerzo de Patarroyo no tuvo apoyo de la OMS, que anunció en 2021 una vacuna (la denominada RTS-S) que sólo alcanza a ser 40% efectiva, apuntando solo al esporozoito del parásito, en la etapa que va de la picadura del mosquito hasta la llegada del parasito al hígado del portador.
La malaria ha infectado a los humanos desde siempre, y puede que haya sido un patógeno humano durante la historia entera de nuestra especie. En chimpancés, parientes cercanos, se han encontrado especies cercanas a los parásitos humanos de la malaria. En 1980 se observó por primera vez la forma latente hepática del parásito. Este descubrimiento explicó finalmente por qué daba la impresión de que algunas personas se curaban de la enfermedad, para recaer años después de que el parásito hubiese desaparecido de su circulación sanguínea. La malaria causa aún unos 400–900 millones de casos de fiebre y aproximadamente 2-3 millones de muertes anuales en el mundo.
La gran mayoría de los casos ocurre en niños menores de 5 años; las mujeres embarazadas son también especialmente vulnerables. En África, países del Sur de América, China y la India, se mantienen zonas endémicas de la enfermedad. A pesar de los esfuerzos por reducir la transmisión e incrementar el tratamiento, ha habido muy pocos cambios en las zonas que se encuentran en riesgo de la enfermedad.
De hecho, si la prevalencia de la malaria continúa en su curso de permanente aumento, la tasa de mortalidad puede duplicarse en los próximos veinte años. Las estadísticas precisas se desconocen porque muchos casos ocurren en áreas rurales, donde las personas no tienen acceso a hospitales o a recursos para garantizar cuidados de salud. Como consecuencia, la mayoría de los casos permanece indocumentada.