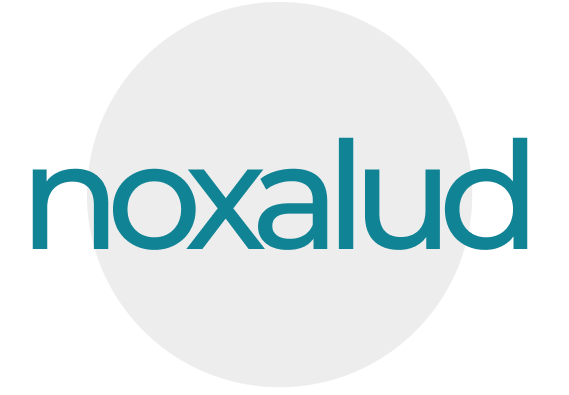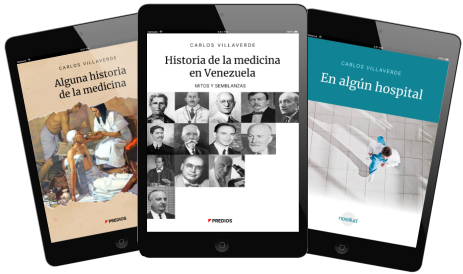Gripe
Paralelamente se comenzaba a vivir en comunidades, en zonas fértiles como las cuencas de ríos. Preludio del urbanitas de nuestros días (el 90% de la población del mundo vive hoy en ciudades o pueblos) el humano neolítico se aglomeró en poblaciones cada vez más numerosas que permitió la propagación de unos a otros, dando origen a endemias y epidemias. La convivencia con animales domésticos permitió el paso de microorganismos a los seres humanos.
Era la condición propicia para la contaminación de virus y otros agentes infecciosos. El virus de la gripe en particular, que si bien en las aves era asintomático y que los pájaros han llegado a convivir con el virus (otro dato a favor de la tesis de Darwin y la adaptación al medio) en señal de equilibrio, era particularmente ensañable con mamíferos, donde el virus está constantemente mutando, en la lucha por librarse de las defensas del huésped.
Ya el humano del neolítico había reconocido y abordado las enfermedades externas y reconocidas sus causas (las que se podían ver como las heridas, fracturas, luxaciones, eccemas y manchas de piel), pero las enfermedades internas estaban rodeadas del misterio de no sólo no saber la causa sino el impedimento de qué cosa las causaba. Este misterio las hacía fácilmente definibles en términos mágicos o religiosos como azotes divinos o castigo enviado por los dioses. Testimonios de la definición divina de la gripe está en las culturas judías, mesopotámicas y egipcias, que transitaron el neolítico.
Para Hipócrates, y los médicos hipocráticos la gripe era (como todas las enfermedades) una enfermedad debida a una alteración de la naturaleza, para nada un castigo divino. Al dogma de la enfermedad de origen sobrenatural, los médicos hipocráticos oponían siempre el dogma del origen natural de toda enfermedad. Como la gripe se manifestaba en epidemias y se hacía endémica los hipocráticos sostenían que la enfermedad se encontraba en la naturaleza que compartían los habitantes de una población determinada, o una parte de ella, y estaba influida por aspectos como los meteorológicos. Como unos individuos se contagiaban de gripe y otros no, los hipocráticos elaboran una teoría que denominan constitución epidémica, cuya vigencia perduró desde el s.VI aC hasta el s. XIX.
En el s.XIV la gripe es denominada también con el vocablo italiano influenza, pues en desconocimiento absoluto de su agente causal, se le atribuyeron culpas a los astros y su influjo sobre seres humanos. Cabe decir que a la catástrofe humana y social que significaba la aparición de una epidemia de gripe (que fueron muchas), se explicaba mediante la acción de los elementos astrales sobre los seres humanos. Es a finales del s. XVIII, en 1783, que la tesis de un médico estadounidense llamado Robert Johnson, viene a dilucidar el misterio del contagio de la peste gripal, a raíz de una epidemia de gripe en la población de Filadelfia. Johnson sostuvo que la denominada epidemia de influenza no se debía solamente a factores medioambientales o climáticos, ni mucho menos a influencia de los astros, sino que propendía a ser causada por contagio directo de microorganismos presentes en el aire cuya capacidad de contagio era rápida y masiva. Sentaba Johnson la duda que iniciaría nuevos derroteros a la ciencia, desechando especulaciones erróneas sobre la gripe.
Ha sido largo y tortuoso el camino para llegar a designar el agente causal de la gripe y sus posibilidades de hacer daño. En 1928 el médico Richard Shope, del departamento de patología comparada del Instituto Rockefeller en Princeton, USA, aísla el virus de la gripe del cerdo y comprobó su capacidad infectiva. En 1933, Christopher Andrew, Wilson Smith y O. Laidlaw, demuestran que la causa de la epidemia de ese año también era viral, pues el virus contagiaba a animales de laboratorio sanos.
En 1940, el médico investigador australiano Frank Macfarlane Burnet logró cultivar en huevos fecundados de pollo, el virus de la gripe. En 1941, George Hirst agrega a la investigación de Macfarlane la hemoaglutinación lo que permitía identificar la presencia del virus de la gripe con facilidad, herramienta esencial para el diagnóstico. Wiley, Wilson y Skehel reúnen esfuerzos y en 1988 avanzan en la función antigénica de la molécula del virus de la gripe, la hemaglutinina (H), y logran identificar, tres tipos, H1, H2 y H3 y varios tipos de otra molécula gripal llamada neuroaminidasa (N), de la que aislaron tres tipos.
El material genético del virus de la gripe es muy complejo. Se han identificado hasta 15 serotipos distintos de (H) y 9 de (N). Todas las combinaciones entre serotipos son posibles, de allí su capacidad genética de mutar y de potenciar su alto contagio. La combinación del H5N1, por citar un ejemplo, es patognomónica de la denominada gripe aviar que apareció en China en 1997 y cuyo brote registró elevado contagio y una agresividad preocupante.
Además, estos virus de hábitat en animales se han integrado a secuencias de virus humanos (en virus ya propios de la gripe humana) lo que los hace más aptos para infectar seres humanos, multiplicando riesgos anuales de epidemias, que con las interrelaciones humanas de tránsito internacional pueden transformarse rápidamente en pandemias. El conocimiento de la biología molecular de los virus en el s.XX ha permitido anotar en la historia de la medicina los agentes causales de las grandes pandemias del mundo, de cualquier tiempo y lugar:
Gripes más, gripes menos: gripe
- 1918: El mal llamado gripe española, pues surgió en Kansas, USA): la recombinación del H1N1
- 1957: La gripe asiática: la recombinación de tipos H2N2
- 1968: La gripe hongkonesa: la recombinación de tipos H3N2
- 1977: La gripe rusa: la recombinación de H1N1 (reaparición)
- 1997: La gripe aviar china: la recombinación de tipos H5N1
- 2019: El síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2) o virus de Wuhan.
Las denominaciones de las pandemias de gripe estaban dadas, por el paciente cero. El nombre pertenece al lugar donde por primera vez se observaban brotes con los síntomas. Existen casos donde este aserto es erróneo. Por ejemplo, la mal llamada gripe española, que corrió paralela a la primera guerra mundial, está mal nombrada porque tuvo su paciente cero, no en España, sino en un cocinero de tropa del campamento Funston en Fuerte Riley, Kansas, Missouri, USA, quien en la mañana del 4 de marzo de 1918 acudió a la enfermería por fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y garganta. Ya al mediodía, de ese mismo día, permanecían en la enfermería más de cien personas con síntomas similares.
Dichas tropas embarcarían a Europa días después (cabe recordar que en la guerra el ejército norteamericano se aprestaba a apoyar a los aliados europeos franco-ingleses contra el eje alemán-ruso). Al llegar a Francia y otros países de Europa, el virus de la gripe H1N1 se regó como la pólvora en todos los ejércitos europeos y en poblaciones de todo el continente mientras éstos sitiaban dichos lugares.
En mayo la onda expansiva llegó a India, Japón, China y Japón. Una segunda onda de la pandemia se inició en agosto en tres ciudades portuarias del atlántico distantes entre sí: Freetown (Sierra Leona) Boston (USA) y Brest (Francia) y de la segunda embestida viral gripal sólo se salvó la Antártida y las islas de Santa Helena (atlántico sur) y la de Marajá en la desembocadura del río Amazonas. Cuando la pandemia amainó, en diciembre de 1918, las estadísticas reflejaron cerca de cuarenta millones de muertos, más decesos que la guerra misma, que había culminado con un armisticio en noviembre de ese año.
Las pandemias gripales constituyen una amenaza latente y de una peligrosidad nada desdeñable para la sanidad mundial. La recombinación de tipos H5N1 (la llamada gripe aviar), por ejemplo, es un riesgo actual de pandemia por su enorme agresividad, cuyas consecuencias no pueden preverse.
El recurso contra la gripe está en la producción, distribución y aplicación de vacunas eficaces y la prevención de contagios. La vacuna más popular de la gripe, es contra el hemophilus influenza, y es eficaz, pero está sujeta a recurrencia de aplicación anual, en virtud de la capacidad mutante del virus en otro de los desafíos que enfrenta la ciencia: la variabilidad de intercambio recombinante de los virus y con ello la carga genética que poseen, lo que no hace tan fácil la erradicación de la enfermedad gripal.
Lo que en el neolítico constituyó un salto de progreso, de cultivar y arraigarse, para tener agricultura y ganadería, con ciudades nucleadas y familias más sedentarias y menos nómadas, devino por algún resquicio en enfermedad de causa desconocida como la gripe. Los médicos hipocráticos tuvieron casi dos mil años para resolver el acertijo causal y optaron por establecer una condición epidémica natural de los individuos que hacía crisis con determinados factores medioambientales o climáticos, como el frío o la lluvia. Los médicos astrólogos del medioevo solo atinaron a culpar a los elementos astrales de la gripe, en una aproximación tan sorprendente como tonta. En los ss. XVIII-XX, la ya emergente investigación médica estadounidense cumplía con alertar sobre la causa de la gripe: un virulillo que había encontrado sosiego en habitáculos de aves, incluso en cerdos, pero que, en humanos, al ser transmitido, era especialmente insidioso y hasta mortífero.
Lo cierto es que la gripe (aún con vacuna renovada cada año por la mutabilidad del virus), en sus diversas presentaciones sigue matando gente en el s.XXI. Lo hace como manifestación esencial de patologías infecciosas como la neumonía atípica o síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2) para alcanzar datos de millón y medio de personas fallecidas al año en todo el mundo.